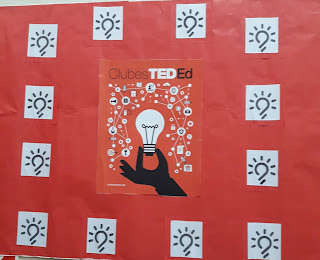Comparto los textos que hemos leído en la capacitación de Prácticas del Lenguaje.
4º EL CENTAURO INDECISO
EMA WOLF
Había una
vez un centauro que, como todos los centauros, era mitad hombre y mitad
caballo.
Una tarde, mientras
paseaba por el prado, sintió hambre.
« ¿Qué comeré? -pensó-. ¿Una hamburguesa o un fardo de
alfalfa? ¿Un fardo de alfalfa o una hamburguesa?»
Y, como no pudo
decidirse, se quedó sin comer.
Llegó la noche, y el
centauro quiso dormir.
« ¿Dónde dormiré? -pensó-.
¿En el establo o en un hotel? ¿En un hotel o en el establo?»
Y, como no pudo
decidirse, se quedó sin dormir.
Sin comer y sin dormir, el
centauro enfermó.
« ¿A quién llamaré? -pensó-. ¿A un
médico o a un veterinario? ¿A un veterinario o a un médico?»
Enfermo y sin poder decidir a quién
llamar, el centauro murió.
La gente del pueblo se acercó al cadáver y sintió pena.
-Hay que enterrarlo -dijeron-. Pero, ¿dónde? ¿En el cementerio
del pueblo o en el campo? ¿En el campo o en el cementerio?
Y, como no pudieron decidirse, llamaron a la autora del
libro que, como no podía decidir por ellos, resucitó al centauro.
Otra versión del mismo cuento:
El centauro
indeciso
Casi
llegando a Dolores yo vi un centauro.
Estaba parado a cincuenta metros de la ruta.
Mitad hombre, mitad caballo. Mitad caballo, mitad hombre.
El centauro quería comer porque era pasada la hora de la merienda.
A su derecha se extendía un campo jugoso de alfalfa fresca.
A su izquierda, un puesto de choripán.
— ¿Qué cómo? —dijo—. ¿Alfalfa o choripán? ¿Choripán o alfalfa?
Dudaba.
Y tanto dudó que se fue a dormir sin comer.
— ¿Dónde duermo? —dijo—. ¿En una cama o en un
establo? ¿En un establo o en una cama?
Dudaba.
Y tanto dudó que se quedó sin dormir.
Mucho tiempo sin comer y mucho tiempo sin dormir,
el centauro se enfermó.
— ¿A quién llamo? —dijo—. ¿Al médico o al
veterinario? ¿Al veterinario o al médico?
Dudaba.
Y tanto dudó que se murió.
— ¿Dónde van los centauros cuando mueren? —me
dije entonces yo.
Y como no lo sé, agarré y lo resucité.
FIN
-----------------------------------------------------
5º Antiguas cacerías, de Liliana Bodoc
(Estos
hechos ocurrieron en la ciudad de Montevideo, año 2007.
Pero
comenzaron muchos siglos atrás.)
Se trataba de los nombres más extraños en la
lista de alumnos de primer grado.
Muchos niños todavía lloraban la ausencia de
sus madres, que acababan de dejarlos por primera vez en la puerta de la
escuela. Otros miraban con los ojos muy abiertos aquel aula desconocida. Para
detener tanto desconsuelo, la maestra comenzó con las presentaciones.
- -Mi
nombre es Alicia – dijo. Y camino entre sus alumnos - : ¿Cuál es tu nombre? ¿Y
el tuyo…? ¿Cuál es tu nombre?
Preguntando
así, la señorita Alicia llego hasta el niño de ojos azules, y pecas rojizas.
- -¿Cuál
es tu nombre?
- -Cées
Vondel.
- -Es
muy lindo – La señorita Alicia repitió en voz alta para que todos escucharan
bien - : Él se llama Cées.
Cuatro
bancos después, le tocó el turno al niño de piel oscura y pelo ensortijado.
- - ¿Cuál
es tu nombre?
- - Kamba
Maï.
- -¡Kamba!
– repitió la señorita Alicia. Y agrego otra vez - : Es un hermoso nombre.
Cées Vondel y Kamba Maï eran nombres que
evocaban paisajes lejanos. Uno sonaba a mar. El otro sonaba a tierra roja.
Aquel primer día de clases empezó la amistad.
Por entonces, ni ellos sabían el origen de sus nombres. Tampoco sabían por qué
causa se los habían puesto.
En los años siguientes, Cées Vondel y Kamba Maï asistieron a la misma
escuela. Sus nombres seguían siendo los más
extraños en la lista de alumnos.
- -¿Cuál
es tu nombre?
- - Cées.
- - ¿Cuál
es tu nombre?
- - Kamba.
En segundo grado, Cées y Kamba se sentaron en
el mismo banco, compartieron lápices de colores y los recreos.
En tercer grado, los dos niños pudieron
responder cuando la señorita les pregunto por el origen de sus apellidos.
- - Holandés
– dijo Cées Vondel.
- - Bantú
– dijo Kamba Maï.
La maestra de cuarto grado fue un poco más
lejos. Y les pidió a los niños que averiguaran con sus padres la historia de
aquellos nombres. Las respuestas de Cées y Kamba fueron parecidas. Se trataba
de nombres que habían permanecido en las familias a lo largo de muchas
generaciones.
- -Entonces
– dijo la maestra de cuarto grado -, recibieron sus nombres como herencia.
- - Si
- dijo Kamba.
- - Si
– dijo Cées.
Cuando cursaban quinto grado, la amistad
entre Cées y Kamba ya había atravesado los muros de la escuela. Era habitual
que estudiaran juntos y que, en las tardes libres, fueran a jugar a la pelota.
En el verano de ese mismo año, el matrimonio
Vondel invitó a Kamba Maï a pasar unos días de vacaciones. Las familias Vondel
y Maï se pusieron de acuerdo. Y a principios de enero, Cées y Kamba se sentaron en el asiento
trasero del auto que manejaba el señor Vondel. Estaban alegres. Iban a viajar
en dirección al mar. No podían saber que, de algún modo, viajarían también en
dirección al pasado.
Dos noches después, llovía con fiereza sobre
el mar. Las lluvias que caen durante el día suelen ser tristes. Las lluvias que
caen por la noche son misteriosas.
Cées y Kamba habían elegido dormir en una
habitación pequeña y atiborrada de objetos en desuso. Pero, a cambio, estaba
ubicada en la parte más alta de la casa que el matrimonio Vondel había
alquilado para sus vacaciones.
Cées Vondel abrió los ojos. La casa estaba en
silencio. Kamba dormía en la cama de al lado. Afuera, la lluvia saturaba el
mar; el viento alzaba olas inmensas. Y, de tato en tanto, los relámpagos
iluminaban aquella fiesta a la que los hombres no estaban invitados. El niño de
ojos azules y pecas rojizas no podía recordar si había soñado. Ni siquiera, si
había dormido. Se levantó muy despacio y, como sintió frío, se envolvió en una
manta. Estaba decidido a sentarse junto a la pequeña ventana que daba al mar.
Antes de hacerlo, se detuvo a mirar a su amigo. Sin embargo, no lo hizo con los
ojos de siempre. Cées no estaba pensando en despertarlo a golpes de almohada;
no estaba pensando en darle un susto. Porque, en ese momento, Cées Vondel no
estaba pensando como un niño.
Al fin, se alejó de la cama donde dormía
Kamba Maï, y tomó su puesto en la ventana. Sus ojos se adentraron en la
tormenta marina con la precisión de un marino experimentado.
- -
¡Rápido!
¡Rápido! – gritaba el capitán Cées Vondel.
Era
el año 1792. El célebre marino Cées Vondel estaba al mando de un barco que se
dirigía a las costas de América del Sur con un cargamento de esclavos. Aquellos
cientos de prisioneros habían sido obtenidos en África durante largos meses de
cacería. El capitán Cées Vonde, un holandés afamado por su pericia, le hablaba
a la tormenta:
- - ¡No
creas que vas a estropear mi travesía! ¡No gastes tu tiempo conmigo, pequeña! –
Y agregaba -: -¡Regresa al sitio del cual viniste, porque nunca una tormenta fue capaz de
torcerme el brazo!
Eso decía el capitán Vondel. Y era verdad.
Aquel viaje del año 1792 era especialmente
importante. El barco del capitán Vondel traía un cargamento valioso. Hombres y
mujeres jóvenes y sanos, algunos niños. Y además, un príncipe. ¡Un príncipe
africano podría venderse en América por muchas monedas de oro…!
En su corazón, el capitán Cées Vondel admitía
estar frente a una de las peores tormentas que le había tocado atravesar
durante su vida de marino. Sin embargo, jamás sus hombres iban a notar que
estaba atemorizado. Por el contrario, el capitán Cées Vondel aparentaba un buen
humor que estaba lejos de sentir:
- -¡Sopla,
ruge, brama! – le decía a la tormenta -. Que, mientras tanto, yo me río.
Kamba Maï se incorporó en la cama. Su amigo
estaba frente a la ventana, envuelto en una manta. Riendo a carcajadas.
- -¿Qué
pasa? – preguntó Kamba.
Cées giró
sobresaltado. Y no respondió nada.
- - ¿Por
qué te estás riendo? – volvió a preguntar su amigo.
- - No
sé… Me parece que estaba dormido. Y soñaba.
- -¿Cómo
era el sueño?
- -
No
sé.
Cées Vondel regreso a su cama. Unos minutos
después, los dos niños dormían con ruido a lluvia.
Para alegría de los niños, el día siguiente amaneció
soleado. De todos modos, dijo la señora Vondel, no irían a la playa sino hasta
la tarde, cuando el sol calentara un poco más.
Kamba y Cées optaron por jugar en los
alrededores de la casa. Unas lomas con árboles eran un buen sitio para
encontrar algo divertido para hacer. Por ejemplo, buscar insectos que salen
después de la lluvia. Los niños decidieron hacerlo por separado. Luego se
reunirían a considerar sus tesoros. Posiblemente los harían enfrentarse, insecto
contra insecto, en un área de combate limitada por pequeñas piedritas.
Cées y Kamba se separaron. El cielo, que tan
limpio había amanecido, comenzaba a oscurecerse por el Sur.
Cées Vondel optó por buscar entre las raíces
salientes de los árboles. Y debajo de las piedras.
Kamba Maï prefirió adentrarse en unos
matorrales muy altos. Una vez dentro, comenzó a caminar mirando el suelo, en
busca de sus insectos gladiadores. Entonces una fuerte ráfaga de viento sacudió
el matorral, que superaba bastante la altura del niño. Sin saber muy bien por
qué, Kamba se acuclilló y se quedó inmóvil.
Era como si alguien lo estuviese buscando para hacerle daño, como si
estuviese perseguido. En todo caso, como si la persona que andaba por allí no
fuese su mejor amigo, sino un extranjero feroz.
Kamba Maï era un príncipe honrado y amado
por su gente. Desde muy joven condujo los destinos de su pueblo, y llevó con
orgullo las insignias del clan al que pertenecía: el escudo, la piel de animal
sagrado, y las armas.
Kamba Maï había defendido a los suyos contra
todos los males. Al menos, eso creía. Pero la llegada de aquellos cazadores de
esclavos lo estaba dejando sin corazón. Por meses, desde el arribo del temible
capitán holandés, muchos hombres y mujeres desaparecían. El príncipe Kamba Maï sabía
que eran cazados con redes y encadenados. Cuando la cacería fuera suficiente,
los cargarían a bordo del barco para llevarlos a un mundo sin color. Allí los
venderían según la estatura, la fuerza y el estado de los dientes. Allí
los transformarían en sombras, en
sombras con huesos, en huesos sin alma.
La osadía de los cazadores de esclavos era
tanta que al fin se atrevieron a atacarlos en su propio poblado. El ataque fue
sorpresivo. Los hombres jóvenes y los hombres viejos intentaron defenderse,
pero nada lograron contra las armas de los cazadores. Detrás de la última línea
de maleza, el príncipe Kamba Maï esperaba su suerte. En poco tiempo más
llegarían hasta él los cazadores blancos. Pero algo había decidido… No dejarse
atrapar sin dar batalla.
- -¡Aquí
estás!
Un
rostro blanco y sonriente se asomó entre la maleza.
- - ¿Por
qué estás ahí? No estábamos jugando a escondernos – dijo Cées
- - ¿Encontraste
insectos para luchar?
Kamba Maï no respondió. Su amigo siguió
hablando.
- -
¡Vamos,
Kamba!¡Vamos a jugar! Yo encontré un escarabajo azul.
Kamba,
el niño de piel oscura y pelo ensortijado, pareció regresar de algún sitio
remoto. Se levantó. Sacudió su ropa. Y camino detrás de su amigo.
El
sol no duró demasiado. Al mediodía, la playa estaba gris y ventosa.
La
señora Vondel les dijo que no estuvieran tristes. Por suerte, habían traído
muchos juegos. Y con seguridad, la mañana siguiente sería soleada.
Cuando
los padres de Cées se retiraron a descansar después del almuerzo, les pidieron
a los niños que permanecieran jugando en la habitación. Cées y Kamba asintieron
de mala gana. Y subieron la escalera empinada que los llevaba a la habitación más
alta de la casa.
Aquella
tarde nada los entretenía. Solo el mundo de afuera tenía atractivo para ellos.
- - Mis
padres duermen una siesta larga en las vacaciones – dijo Cées -. No van a darse
cuenta si salimos un rato.
Kamba Maï estaba de acuerdo. Y sonrió para
demostrarlo.
Un rato después, Cées y Kamba caminaban por
la orilla del mar. No había nadie en la playa: a excepción de algunos
enamorados y algunos atletas, que pasaban sin mirarlos.
Los niños llegaron adonde el mar chocaba
contra una alta pared de roca. Treparon por ella, y continuaron avanzando. No
tenían frío ni apuro. No tenían presentimientos ni miedo. Al fin, llegaron a un
sitio donde el mar se arremolinaba, encajonado entre paredes rocosas. Justo
entonces, comenzaba a llover. Y hasta los enamorados y los atletas volvían a
sus refugios.
Todos los seres buscaban cobijo. En cambio,
Cées Vondel y Kamba Maï estaban sumergidos en su libertad.
- -Bajemos
para tocar el agua – dijo uno.
- -Bajemos
– asintió el otro.
Las paredes rocosas estaban ennegrecidas por
diminutas plantas acuáticas. Abajo, el mar ejercía su poder. Arriba, el cielo
lloraba. Cada uno por su lado, aunque cerca, los niños descendían.
Kamba Maï ya estaba muy cerca de alcanzar una
saliente en la que sentarse, de modo tal que sus pies tocaran el agua.
Entonces, hubo un encadenamiento de pequeños
hechos, como cuentas hilvanadas en el collar de la desgracia. Una gaviota que
se detuvo y llamó la atención de Kamba
Maï, una piedra floja, el ángulo del pie al apoyarse, una acumulación de musgos
donde las manos intentaron aferrarse. Y en un segundo, todo era diferente.
La realidad cambiaba su telón de fondo.
Instantes atrás, era una tarde de juegos. Ahora, un niño había caído en un
profundo pozo de mar, rodeado de paredes rocosas que no podía trepar.
La primera reacción de Cées Vondel fue la
completa inmovilidad. Después busco a su alrededor… No había nadie a la vista.
Abajo, su amigo intentaba sostenerse a flote. Y le pedía ayuda.
- - ¡Hombre
al agua…! – advirtieron los centinelas del barco que navegaba rumbo a las costas
de América del Sur.
Amanecía.
La tormenta que la noche anterior había tenido en alerta a toda la tripulación
estaba agotada. No hacía mucho que el capitán Cées Vondel descansaba, cuando
despertó a causa de las voces.
- - ¡Es
el príncipe africano! – gritaban sus hombres- . ¡El príncipe se arrojó al agua!
El capitán Cées Vondel no demoró nada en
abandonar su camarote y subir a cubierta.
El príncipe Kamba Maï, que había logrado
deshacerse de sus cadenas, elegía perderse en las profundidades del mar antes
que ser vendido en los mercados como un animal de carga.
El capitán holandés, sin embargo, no iba a
permitir que un prisionero decidiera un destino distinto del que le correspondía.
Por eso detuvo a sus hombres cuando estos se aprontaban a disparar sobre el
príncipe africano. Intentarían capturarlo con vida… Si lo mataban, no harían más
que ayudarlo a cumplir su deseo. El príncipe prefería morir. El capitán deseaba
llevarlo a tierra firme como esclavo de alto precio.
- - ¡Una
red…! – pidió el capitán -: ¡Traigan pronto una red de pesca!
Para entonces, el príncipe estaba a merced de
un mar todavía nervioso después de la tormenta nocturna.
Salía el sol. Y hacía que toda la escena se
viera dorada y roja. El capitán se colocó en posición. Iba a tirar la red, iba
a pescar a un hombre. Y reía como solía hacerlo cuando deseaba disimular su
miedo o su dolor.
- - ¡Disfruta
de tu último instante de libertad, príncipe! – grito el capitán Cées Vondel,
aun sabiendo que era imposible hacerse escuchar por sobre el ruido del mar.
Clavó los ojos azules
en el príncipe, y advirtió:
- - ¡Ahí
va mi red…!
- - ¡Toma
mi mano! ¡Toma mi mano, Kamba! – decía Cées Vondel.
El
niño había descendido y, acostado sobre el piso rocoso, se estiraba más allá de
lo posible, intentando ayudar a su amigo.
- - Un
poco más – pedía- . Un poco más.
Kamba Maï, por su parte, luchaba por alcanzar
la mano, las rocas, la vida. La cercanía de su amigo le había devuelto las
fuerzas y la calma. Kamba sabía nadar, y Cées estaba cerca.
- - ¡Ya
está…! – gritó Cées Vondel - . ¡No te sueltes, Kamba! ¡No te sueltes…!
La
red cayó sobre el príncipe.
- - ¡Te
atrapé! ¡Estás atrapado como un pez! – gritó el capitán Vondel. Y ordenó que
remolcaran al prisionero.
Unos minutos después, el príncipe Kamba Maï y
el capitán Cées Vondel estaban frente a frente. Ojos negros sobre ojos azules;
los dos con la misma furia.
- -Es
mi trabajo – dijo el capitán.
- -Es
mi libertad – respondió el príncipe en su propia lengua.
-
No
puedo dejar que decidas tu suerte. Sería un mal ejemplo para los demás esclavos
– dijo nuevamente el capitán Cées Vondel, que parecía menos feliz de lo
esperado.
-
Sale
el sol - dijo el príncipe en su lengua.
Cées Vondel y Kamba Maï caminaban, uno junto
al otro, por una orilla de América del Sur. Aquel día de vacaciones había
amenazado con transformarse en un dolor para toda la vida.
- -Gracias
– dijo Kamba Maï. Y agregó -: Tenía miedo.
- -Yo
también – respondió Cées Vondel.
Era urgente pasar a otra cosa. Kamba Maï señaló
un espacio entre las nubes:
- -Sale
el sol – dijo.
---------------------------------------------------
6º La galera
de M. Mujica Laínez
¿Cuántos
días, cuántos torturadores días hace que viajan así, sacudidos, zangoloteados,
golpeados sin piedad contra la caja de la galera, aprisionados en los asientos
duros? Catalina ha perdido la cuenta. Lo mismo pueden ser cinco que diez, que
quince; lo mismo puede haber transcurrido un mes desde que partieron de Córdoba
arrastrados por ocho mulas dementes. Ciento cuarenta y dos leguas median entre
Córdoba y Buenos Aires, y aunque Catalina calcula que ya llevan recorridas más
de trescientas, sólo ochenta separan en verdad a su punto de origen y la
Guardia de la Esquina, próxima parada de las postas.
Los otros viajeros vienen amodorrados, agitando
la cabeza como títeres, pero Catalina no logra dormir. Apenas si ha cerrado los
ojos desde que abandonaron la sabia ciudad. El coche chirria y cruje
columpiándose en las sopandas de cuero estiradas a torniquete, sobre las ruedas
altísimas de madera de urunday. De nada sirve que ejes y mazas y balancines
estén envueltos en largas lonjas de cuero fresco para amortiguar los
encontrones. La galera infernal parece haber sido construida a propósito para
martirizar a quienes la ocupan. ¡Ah, pero esto no quedará así! En cuanto
lleguen a Buenos Aires la señorita se quejará a Don Antonio Romero Tejada,
administrador.
La señorita
se arrebuja en su amplio manto gris y palpa una vez más, bajo la falda, las
bolsitas que cosió en el interior de su ropa y que contiene su tesoro.
Mira hacia
sus acompañantes, temerosa de que sospechen de su actitud, mas su desconfianza
se deshace presto. Nadie se fija en ella. El conductor de la correspondencia
ronca atrozmente en su rincón, al pecho el escudo de bronce con las armas reales,
apoyados los pies en la bolsa de correo. Los otros se acomodaron en posturas
disparatadas, sobre las mantas con las cuales improvisan lechos hostiles cuando
el coche se detiene para el descanso. Debajo de los asientos, en cajones, canta
el abollado metal de las vajillas al chocar contra las provisiones y las
garrafas de vino.
Afuera el
sol enloquece el paisaje. Una nube de polvo envuelve la galera y a los cuatro
soldados que la escoltan al galope, listas las armas, porque en cualquier
instante puede surgir un malón de indios y habrá que defender las vidas. La
sangre de las mulas hostigadas por los postillones mancha los vidrios. Si
abrieran las ventanas, la tierra sofocaría a los viajeros, de modo que es
fuerza andar en el agobio de la clausura que apesta a olor a comida guardada y
a gente y ropa sin lavar.
¡Dios mío!
¡Así ha sido todo el tiempo, cada minuto, lo mismo cuando cruzaron los bosques
de algarrobos, de chañares, de talas y de piquillines, que cuando vadearon el
Río Segundo y el Saladillo! Ampía, los Puestos de Ferreira, Tío Pujio, Colmán,
Fraile Muerto, la esquina de Castillo, la Posta del Zanjón, Cabeza de Tigre...
Confúndense los nombres en las mentes de Catalina Vargas, como se confunden los
perfiles de las estancias que velan en el desierto, coronadas por miradores
iguales, y de fugaces pulperías donde los paisanos suspendían las partidas de
naipes y de taba para acudir al encuentro de la diligencia enorme, único lazo
de noticias con la ciudad remota.
¡Dios mío!
¡Dios mío! Y las tardes que pasan sin dormir, pues casi todo el viaje se cumple
de noche! ¡Las tardes durante las cuales se revolvió desesperada sobre el catre
rebelde del parador, atormentados los oídos por la cercanía de los peones y los
esclavos que desafinaban la vihuela o asaban el costillar! Y luego, a galopar
nuevamente... los negros se afirmaban al estribo, prendidos como sanguijuelas y
era milagro que la zarabanda no los despidiera por los aires; las petacas,
baúles y colchones se amontonaban sobre la cubierta. Sonaba el cuerno de los
postillones enancados en las mulas, y a galopar, a galopar.
Catalina
tantea, bajo la saya que muestra unos tonos de mugre como lamparones las
bestias uncidas al vehículo, los bolsos cosidos, los bolsos grávidos de monedas
de oro.
Vale la pena
el despiadado ajetreo, por lo que aguarde después, cuando las piezas redondas
que ostentan la soberana efigie enseñen a Buenos Aires su poderío. ¡Cómo la adularán!
Hasta el señor Virrey del Pino visitará su estrado al enterarse de su fortuna.
¡Su fortuna!
Y no sólo esas monedas que se esconden bajo su falda con delicioso balanceo: es
la estancia de Córdoba y Santiago y la casa de la calle de las Torres... Su
hermana viuda ha muerto y ahora a ella le toca la fortuna esperada. Nunca
hallarán el testamento que destruyó cuidadosamente; nunca sabrán lo otro... lo
otro... aquellas medicinas que ocultó... y aquello que mezcló con las
medicinas...Y ¿qué? ¿No estaba en su derecho al hacerlo? ¿Era justo que la
locura de su hermana la privara de lo que le debía? El mal que devoraba a
Lucrecia era de los que no admite cura...
El galope...el
galope...el galope... Junto a la portezuela traqueteante baila la figura de uno
de los soldados de la escolta. El largo gemido del cuerno anuncia que se
acercan a la Guardia de la Esquina. Es una etapa más.
Y las
siguientes se suceden: costean el Carcarañá, avizorando lejanas rancherías
diseminadas entre pobres lagunas donde bañan sus trenzas los sauces solitarios;
alcanza a India Muerta; pasan el Arroyo del Medio... Días y noches, días y
noches. He aquí Pergamino, con su fuerte rodeado de ancho foso, con su puente
levadizo de madera y cuatro cañoncitos que apuntan a la llanura sin límite. Un
teniente de dragones se aproxima, esponjándose, hinchado el buche como un
pájaro multicolor, a buscar los pliegos sellados con lacre rojo. Cambian las
mulas que manan sudor y sangre y fango. Y por la noche reanudan la marcha.
El galope...
el galope... el tamborileo de los cascos y el silbido veloz de las fustas... No
cesa la matraca de los vidrios. Aun bajo el cielo fulgente de astros,
maravillosos como el manto de una reina, el calor guerrea con los prisioneros
de la caja estremecida. Las ruedas se hunden en las huellas costrosas dejadas
por los carretones tirados por bueyes. Ya falta poco. Arrecifes... Areco...
Luján... Ya falta poco.
Catalina
Vargas va semi desvanecida. Sus dedos estrujan las escarcelas donde oscila el
oro de su hermana. ¡Su hermana! No hay que recordarla. Aquello fue una
pesadilla soñada hace mucho.
El correo
real fuma una pipa. La señorita se incorpora, furiosa. ¡Es el colmo! ¡Como si
no bastaran los sufrimientos que padecen! Pero cuando se apresta a increpar al
funcionario, Catalina advierte dentro del coche la presencia de una nueva
pasajera. La ve detrás del cendal de humo, brumosa, espectral. Lleva una capa
gris semejante a la suya, y como ella se cubre con un capuchón. ¿Cuándo subió
al carruaje? Podría jurar que no fue en Pergamino, la parada postrera.
Entonces
¿cómo es posible?
La viajera
gira el rostro hacia Catalina Vargas, y Catalina reconoce, en la penumbra del
atavío, en la neblina que todo lo invade, la fisonomía angulosa de su hermana,
de su hermana muerta. Los demás parecen no haberse percatado de su aparición.
El correo sigue fumando. Más acá el fraile reza con palmas juntas y el
matrimonio que viene del Alto Perú dormita y cabecea. La negrita habla por lo
bajo con el oficial.
Catalina se
encoge, transpirando de miedo. Su hermana la observa con los ojos desencajados.
Y el humo, el humo crece en bocanadas nauseabundas. La vieja señorita quisiera
gritar, pero ha perdido la voz. Manotea en el aire espeso, mas sus compañeros
no tienen tiempo de ocuparse de ella, porque en un instante, con gran estrépito
algo cede en la base del vehículo y la galera se tuerce y se tumba entre los
gruñidos y corcovos de las mulas sofrenadas bruscamente. Uno de los ejes se ha
roto.
Postillones
y soldados ayudan a los maltrechos viajeros a salir de la casilla. Multiplican
las explicaciones para calmarles. No es nada. Dentro de media
hora estará arreglado el desperfecto y podrán continuar su andanza hacia Buenos Aires, de donde
les separan cuatro leguas.
Catalina vuelve en sí de su desmayo y se halla tendida
sobre las raíces del ombú. El resto rodea al coche cuya caja ha recobrado la
posición normal sobre las sopandas. Suena el cuerno y los soldados montan en
sus cabalgaduras. Uno permanece junto a la abierta portezuela del carruaje,
para cerciorarse de que no falta ninguno de los pasajeros a medida que trepan
al interior.
La señorita se alza, más un peso terrible le impide
levantarse. ¿Tendrá quebrado los huesos, o serán las monedas de oro las que
tironean de su falda como si fueran de mármol, como si todo su vestido se
hubiera transformado en bloque de mármol que la clava en la tierra? La voz se
le anuda en la garganta.
A pocos pasos, la galera vibra, lista para salir. Ya se
acomodaron el correo y el fraile franciscano y el matrimonio y la negra y el
oficial. Ahora, idéntico a ella, con la capa de color de ceniza y el capuchón
bajo, el fantasma de su hermana Lucrecia se suma al grupo de pasajeros. Y ahora
lo ven. Rehúsa la diestra galante que le ofrece el postillón. Están todos. Ya
recogen el estribo. Ya chasquean los látigos. La galera galopa, galopa hacia
Arrecifes, trepidante, bamboleante, zigzagueante, como un ciego animal
desbocado, en medio de una nube de polvo. Y Catalina Vargas queda sola,
inmóvil, muda, en la soledad de la pampa y de la noche, donde en breve no se
oirá más que el grito de los caranchos.
---------------------------------------------------
7º - Tres portugueses bajo
un paraguas
Rodolfo Walsh
1)
El primer portugués era alto y flaco.
El segundo portugués era bajo y gordo.
El tercer portugués era mediano.
El cuarto portugués estaba muerto.
2)
-¿Quién fue? -preguntó el comisario Jiménez.
a. Yo no -dijo el primer portugués.
b. Yo tampoco -dijo el segundo portugués.
c. Ni yo -dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba muerto.
3)
Daniel Hernández puso los cuatro sombreros sobre el escritorio.
El sombrero del primer portugués estaba mojado adelante.
El sombrero del segundo portugués estaba seco en el medio.
El sombrero del tercer portugués estaba mojado adelante.
El sombrero del cuarto portugués estaba todo mojado.
4)
-¿Qué hacían en esa esquina? -preguntó el comisario Jiménez.
a. Esperábamos un taxi -dijo el primer portugués.
b. Llovía muchísimo -dijo el segundo portugués.
c. ¡Cómo llovía! -dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués dormía la muerte dentro de su grueso sobretodo.
5)
-¿Quién vio lo que pasó? -preguntó Daniel Hernández.
a. Yo miraba hacia el norte -dijo el primer portugués.
b. Yo miraba hacia el este -dijo el segundo portugués.
c. Yo miraba hacia el sur -dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba muerto. Murió mirando al oeste.
6)
-¿Quién tenía el paraguas? -preguntó el comisario Jiménez.
a. Yo tampoco -dijo el primer portugués.
b. Yo soy bajo y gordo -dijo el segundo portugués.
c. El paraguas era chico -dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués no dijo nada. Tenía una bala en la nuca.
7)
-¿Quién oyó el tiro? -preguntó Daniel Hernández.
a. Yo soy corto de vista -dijo el primer portugués.
b. La noche era oscura -dijo el segundo portugués.
c. Tronaba y tronaba -dijo el tercer portugués.
El cuarto portugués estaba borracho de muerte.
8)
-¿Cuándo vieron al muerto? -preguntó el comisario Jiménez.
a. Cuando acabó de llover -dijo el primer portugués.
b. Cuando acabó de tronar -dijo el segundo portugués.
c. Cuando acabó de morir -dijo el tercer portugués.
Cuando acabó de morir.
9)
-¿Qué hicieron entonces? -preguntó Daniel Hernández.
a. Yo me saqué el sombrero -dijo el primer portugués.
b. Yo me descubrí -dijo el segundo portugués.
c. Mi homenaje al muerto -dijo el portugués.
Los cuatro sombreros sobre la mesa.
10)
a.. Entonces ¿qué hicieron? -preguntó el comisario Jiménez.
b. Uno maldijo la suerte -dijo el primer portugués.
c. Uno cerró el paraguas -dijo el segundo portugués.
d. Uno nos trajo corriendo -dijo el tercer portugués.
El muerto estaba muerto.
11)
a. Usted lo mató -dijo Daniel Hernández.
b. ¿Yo señor? -preguntó el primer portugués.
c. No, señor -dijo Daniel Hernández.
d. ¿Yo señor? -preguntó el segundo portugués.
e. Sí, señor -dijo Daniel Hernández.
12)
-Uno mató, uno murió, los otros dos no vieron nada -dijo Daniel Hernández.
Uno miraba al norte, otro al
este, otro al sur, el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada uno
una bocacalle distinta para tener más posibilidades de descubrir un taxímetro
en una noche tormentosa.
"El paraguas era chico y ustedes eran cuatro. Mientras esperaban,
la lluvia les mojó la parte delantera del sombrero."
"El que miraba al norte y el que miraba al sur no tenían que
darse vuelta para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo
izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que
darse vuelta del todo, porque estaba de espaldas a la víctima. Pero al darse
vuelta, se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en
el medio, es decir, mojado adelante y atrás. Los otros dos sombreros se
mojaron solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron vuelta para
mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero del muerto se mojó
por completo al rodar por el pavimento húmedo."
"El asesino usó un arma de muy reducido calibre, un matagatos de
esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras.
La detonación se confundió con los truenos (esa noche hubo una tormenta
eléctrica particularmente intensa). Pero el segundo portugués tuvo que
localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan
pequeña: la nuca de su víctima, entre el grueso sobretodo y el engañoso
sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte
posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad.
Por lo tanto es el culpable."
El primer portugués se fue a su casa.
Al segundo no lo dejaron.
El tercero se llevó el paraguas.
El cuarto portugués estaba muerto.
Muerto.
-----------------------------------------------------------
|